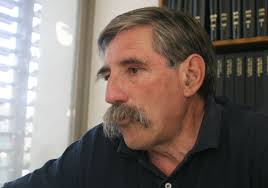
Entrevista a Enrique Masés, secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Comahue.
En el primer programa del ciclo de divulgación científica de la Universidad Nacional del Comahue en la radio Universidad-calf (*), el Secretario de Ciencia y Técnica Enrique Masés hizo un abordaje general a la situación de los investigadores y la investigación en nuestra casa de estudios y definió claramente a la producción científica como la nota que distingue a una universidad pública de otros establecimientos de enseñanza superior. “La universidad pública y nacional es una entidad que pertenece a la comunidad, a la que debemos dar respuesta. En ese marco, la creación de conocimiento tiene que ver con llevar a construir una sociedad más libre y más justa y a evitar los peligros que la sociedad civil pueda atravesar en determinadas coyunturas. De alguna manera es el leit motiv de la creación de conocimiento, básico o aplicado, inserto en la producción o no, pero nuestro objetivo final es servir a la comunidad”, dijo Masés.
El programa de radio, denominado “Comunicación Científica”, se emite los lunes en vivo de 11.30 a 12 en el espacio de “La Palangana”, por FM 103.7. Durante el primer envío del ciclo, Masés explicó los lineamientos de la secretaría a su cargo, hizo un repaso por las áreas más consolidadas de la universidad y adelantó aspectos del proyecto de investigación que desarrolla, como historiador, con el Grupo de Estudios de Historia Social (Gehiso), de la facultad de Humanidades.
Presupuesto
Hay que hacer un racconto en las fortalezas, la práctica y la trayectoria de grupos de las unidades académicas y por otro lado, lo que tiene que ver con el desarrollo presupuestario de estas investigaciones. Es oportuno que nuestros oyentes comprendan que hay una fuerte asimetría entre el presupuesto de nuestra universidad y otros organismos ligados a la universidad. Dicho de otra manera, el presupuesto universitario, desde hace unos cuantos años el mayor componente, está dedicado al pago de salarios, es decir, cerca del 95 por ciento, 3, 4% en funcionamiento y evidentemente el presupuesto de Ciencia y Técnica de 2014 fue menos de 0.7 por ciento. Nos acarrea serios problemas. No estamos en condiciones de sustentar equipamiento e infraestructura. Por lo tanto la secretaría ha tratado de afirmar las alianzas con otros organismos para el fortalecimientos de nuestra área, básicamente con el ministerio y el Conicet.
Áreas de investigación
Tenemos grupos de investigación que tienen una trayectoria desde el año ’86, cuando se formó el área de Ciencia y Técnica de la universidad y otros que son más nuevos. Para nombrar algunos, biología en Bariloche es muy fuerte y allí el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente (INIBIOMA), el instituto de bipertenencia con el Conicet, tenemos 150 investigadores en Biología, Acuicultura… En la universidad tenemos incluso un doctorado muy tempranamente categorizado A por el Ministerio y la Coneau en Ingeniería, química y de materiales, que también son muy fuertes; Informática también, que tiene desarrollo importante no sólo aquí sino también
vinculaciones con centros académicos de Europa. En Villa Regina, grupos dedicado a las levaduras, con mucha incidencia en la industria vitivinícola. Entre aquellos saberes no insertos en la producción, Humanidades también tiene una larga tradición y equipos muy sólidos de investigación.
Investigadores
Un proyecto de investigación puede durar de dos a cuatro años, pero esta dinámica de constituir y consolidar equipos de investigación se va reforzando con la formación permanente de posgrado, la constitución de doctorados, de maestrías y los colegas que están en Conicet, con su ascenso de asistente a principal. Ahora estamos teniendo un recambio muy importante porque muchos de los investigadores de categoría uno en el sistema de categorización se están jubilando. Si el investigador tiene categoría exclusiva tiene 20 horas dedicadas a cátedra y a investigar, en lo formal. Pero la vocación excede largamente estas horas.
Miradas
Claro que hubo investigación en los ‘70, pero hay distintas mirada. En los ‘70 la universidad argentina tenía más acentuado el perfil extensionista, era la universidad al servicio del pueblo; después, en la dictadura, privó una mirada muy profesionalista, la universidad como una fábrica de profesionales, más que como creación de conocimiento. En el ‘86, después de la normalización, en la etapa del doctor Oscar Bressan y Ana Pechen, ellos fueron construyendo la secretaría que se mantuvo coherente con sus principios, más allá de la gestión de turno, y permitió el avance de algunos grupos. En otras unidades académicas siguió esta mirada profesionalista, entonces tenemos unidades académicas que son muy fuertes en términos de desarrollo de profesionales pero más débiles en términos de creación de conocimiento porque la mayor parte de esos docente son simples, porque muchos vienen del mundo privado o ligados a profesiones liberales, como Medicina o Derecho.
Para qué investigar
Estoy convencido de que lo que diferencia a una universidad de una institución de educación superior es la creación de conocimiento. Entonces me parece que es un elemento primordial y central en el desarrollo de la universidad. Hay instituciones que hacen transferencia de conocimiento, que no crean conocimiento, y que llevan título de universidad; creo que no es correcto. Transferencia es recibir conocimiento que han creado otros institutos y volcarlo en la formación de profesionales, por ejemplo.
Tenemos esto muy cerca, en instituciones de carácter privado que tienen carreras que se denominan de tiza y pizarrón, que trasfieren más conocimiento de lo que crean, tanto básico como aplicado.
En segundo lugar yo creo que la universidad es pública, y cuando decimos lo público es que no sólo somos una serie de instituciones que nos regimos por un estatuto común que rige nuestro camino, que abrevamos de un presupuesto estatal, sino también lo público tiene que ver con la comunidad. La universidad pública y nacional es una entidad que pertenece a la comunidad, a la que debemos dar respuesta. En ese marco, la creación de conocimiento tiene que ver con llevar a construir una sociedad más libre y más justa y a evitar los peligros que la sociedad civil pueda atravesar en determinadas coyunturas. De alguna manera es el leit motiv de la creación de conocimiento, básico o aplicado, inserto en la producción o no, pero nuestro objetivo final es servir a la comunidad, obviamente transfiriendo esos conocimientos a los poderes que rigen a la sociedad. En algunos casos nos escuchan y en otros no. El más reciente, el apocalipsis que fue esta lluvia
tremenda de abril, hay estudios del departamento de Geografía que habían puesto en tela de juicio y alertado sobre la construcción estatal y privada de viviendas al pie de la barda. No tuvimos el eco suficiente y los resultados están a la vista.
Experiencia personal
La investigación es una necesidad de todo historiador, en mi caso, y de todo académico. Mis estudios estuvieron enderezados en el Comahue a construir historia de los que no tenían historia hasta ese momento. Mis primeros estudios tuvieron como objetivo fue revisar la política estatal y la cuestión indígena, tema de mi doctorado. En el Gehiso (Grupo de Estudios de Historia Social) avanzamos con historia de los trabajadores en la Patagonia norte y ahora por lo menos, cumplida esa etapa, ya iniciando una línea de investigación con la historia de la niñez, en la construcción de la niñez en el mundo rural, la infancia trabajadora. Aspectos o ejes que no contaban en su momento como una temática provocadora o estimulante para los académicos, pero que a nosotros nos pareció importante.
El punto de partida fue, en primer lugar, acordar que la niñez es una construcción social reciente, que durante mucho tiempo, parte del siglo 17 y del 18, no se concebía a la niñez como un estadío sino que se podía considerar a los que después se denominaron niños como adultos menores. En segundo lugar, esta confrontación que aparece muy fuerte en el mundo rural entre trabajo y educación. Los niños desde muy temprano tienen que ubicarse en el mundo laboral, ya sea en relación de dependencia o en el trabajo familiar, como una forma de alcanzar la madurez. El trabajo es un signo de crecimiento y madurez. Cómo el trabajo confronta y gana la batalla con la educación a veces alentado por el Estado, a veces por los patrones y también por el propio entorno familiar que necesita de esa mano de obra menuda o bien para completar un ingreso familiar o bien para ayudar en las tareas familiares, que en el mundo campesino no se lo considera trabajo. El campo físico de estudio está, por ahora, en la norpatagonia y allí ver cómo otras instituciones se apropian del trabajo infantil, desde la justicia, la iglesia católica y las empresas.
(*) Producción y conducción: Mónica Reynoso



